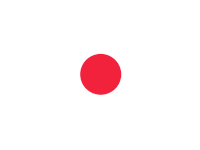¿Desarrollo productivo o financiero? Qué nos enseñó Ricardo Ricón

Ricky Ricón. Foto: Upsocl.
Las definiciones sobre qué es o no un millennial son, a este punto, tan variadas y divergentes, que se vuelve imposible encontrar un criterio consensuado sobre esta categoría generacional.
Quien escribe se identifica fuertemente con dicho anglicismo, así como con el término “nativo digital”, los cuales refieren a condiciones diferentes, pero -creo yo- íntimamente relacionadas. Básicamente, porque las primeras veces que la prensa internacional se refería a este término, parecía estar hablando de mis más íntimos pensamientos. Pero, es evidente, hablaban de toda una generación.
Con un poco de humor, digamos que mi lector podría ser millennial si identifica a Britney Spears, N’Sync o los Backstreet Boys como contenido “teen” que a ellos iba dirigido; artistas muy mencionados en la semana pasada. Probablemente es padre de un millennial quien tuvo que aguantar a un hijo infante o adolescente que creciera fascinado por esta música, mientras lo llevaba a un local de alquiler de VHS no solo para planificar un fin de semana con la visita de algunos amiguitos, sino incluso preparando la compra o alquiler de un videojuego que ya a estas alturas tomaban forma de discos ópticos, tras la salida de aquella famosa consola que revolucionó el mercado local y mundial. Paulatinamente vino el reemplazo por los DVDs y, no tantos años después, Blockbuster fue cerrando todas sus tiendas quedando hoy únicamente la de 211 NE Revere Avenue, en Bend, Oregón; en el noroeste de los Estados Unidos.
Entre esos VHS y posteriores DVDs, también se encuentran numerosas reliquias que -a mi entender- delatan a esta generación. ¿Podrá ser ese tan jovencito Macaulay Culkin uno de los más enormes exponentes de nuestra cinematografía infantil? Tan conocido por la saga Mi Pobre Angelito (“Home Alone”), este actor -cuyas películas luego se repitieron hasta el cansancio en televisión abierta- también protagonizó perlas generacionales como Ricky Ricón (“Richie Rich”).
El film trata sobre este ficticio personaje que habría sido considerado, al momento de su nacimiento, como el bebé más rico del mundo; nacido en una familia cuya fortuna ascendía hasta los veinte mil millones de dólares (casi treinta y siete de hoy, si los ajustamos por inflación) donde reinaba la buena educación, los buenos valores y la filantropía en general. Con atención a muchos detalles, la película nos cuenta esto desde el momento en el que empieza y hasta el momento en que terminan sus créditos, con la apertura y el cierre de la puerta de una bóveda, que quizás simbolice la riqueza de su vida de principio a fin.
Realmente, podría pasarme horas hablando de una película que tantas cosas nos enseñó a muchos: seguramente su parodia del Monte Rushmore primereó al original en la vida de numerosos muy jóvenes espectadores, por poner un ejemplo. O ¿cuánto habrá influido en forjar nuestros estereotipos la idea de tener un local de comidas rápidas en la casa propia? (“¿Quién pudiera? Solo Ricky”). Gran “product-placement”. Pero me interesa analizar un aspecto económico que se esconde en el trasfondo de la película.
Es notable cómo los millennials alrededor del mundo se entusiasman ahora por el bitcoin y otras criptomonedas, así como tantos lo hicieron por distintas marcas famosas por sus esquemas piramidales (e insistir hasta el cansancio en que no lo son). Sí, esos que te ofrecen ser tu propio jefe. Pero es de entender que, habiendo muchas veces crecido con mandatos de estudiar y conseguir las herramientas que todo pobre de la posguerra hubiera soñado tener, para luego arribar a un nuevo milenio repleto de crisis económicas, escasez de empleo, avance de la automatización y tantos otros factores (a los que encima se suma tener que pagar la factura ecológica de todo el crecimiento económico que unos pocos disfrutaron en el siglo pasado, habiendo aumentado a niveles estrepitosos las desigualdades y la concentración de la riqueza), genera desazón. Sorprende. Para mal. Y esa congoja, esa desilusión, se transforma fácilmente en un enorme sentimiento de frustración que ya ha servido de combustible para crisis todavía más grandes, algunas de tinte más social, que se desataron de formas variadas en numerosos países; o, simple y llanamente, sirvió para que se compren ilusiones bobas con mayor facilidad – tanto en el terreno de lo político como en lo económico.
Consecuentemente y, sumado a muchos otros factores, podemos convenir que se ha perdido en lugares como el nuestro la denominada “cultura del trabajo”. En mayor o menor medida; pero, evidentemente, no es la de hace 100 o 50 años. Se busca la plata fácil. Los beneficios del dinero que los medios de comunicación no se cansan de mostrar, sin el noble esfuerzo y el sacrificio propios del trabajo que muchas veces ocultan; endiosando a líderes de cárteles que se hicieron de la nada pero a costa de la sangre de muchos, frente a aquellos que pudieron conseguir sus recursos y formar una familia, consiguiendo una remuneración por su trabajo y habiendo aportado al sostenimiento y desarrollo de la sociedad. Un gil, digamos – en terminología que tomo prestada de Enrique Santos Discépolo.
Y el camino quizás más legal, tecnológico o cool para llegar a esa riqueza hoy se presta -una vez más- como la especulación financiera. Metámonos todos en el sector financiero, que ahí nacen las riquezas. Hagamos que “nuestro dinero trabaje para nosotros” requiriendo, por nuestra parte, poca intervención. Pregunto yo, ¿y a quién va a financiar ese sector financiero si todos nos dedicamos a ello? ¿No tendrá este sector algún grado de responsabilidad en el acrecentamiento de las desigualdades, dado que son los únicos que presentaron beneficios en tiempos de pandemia o de crisis internacionales? ¿Y si nos ponemos a laburar en serio?
Lawrence Van Dough estaría orgulloso. Rentabilidad al menor costo posible, con el menor trabajo. Incluso intentando entrar en la bóveda ajena… ¡Qué alegoría ese personaje! Mientras Van Dough, interpretado por John Larroquette, quería maximizar las ganancias destinando los recursos de la corporación Ricón a este tipo de negocios especulativos, el personaje de Ricardo Ricón, interpretado por Edward Herrmann, al mismo tiempo que ejercía su obsesiva filantropía apostaba a la generación de riqueza por medio de la producción. Tanto es así, que decide la compra de United Tools, una fábrica que había tenido sus tiempos de gloria pero, habiendo caído su rentabilidad (¿quizás producto de la falta de inversión en tecnificación de su fuerza laboral y modernización de sus medios de producción?), terminó cerrada y con riesgo de que todos sus empleados quedaran en la calle. La historia de la fábrica también me hace acordar a algún que otro país. Pero bueno, Ricón Padre compra la fábrica y comienza sus inversiones en ella para lograr rentabilidad apostando a la producción, a la gente, y no al Forex, por ejemplo. Puede intuirse que sus inversiones en el sector financiero o en bienes raíces son de naturaleza estable y productiva, dado que, producto de su filantropía, anuncia su intención de luego dejar la fábrica en manos de los trabajadores, una vez normalizada la empresa.
Un camino difícil, evidentemente. De valioso esfuerzo y sacrificio. Y, en el camino, la coyuntura le permite a Ricky conocer a sus amigos, hijos de trabajadores de United Tools; descubriendo el valor de la amistad, que no había podido comprar con sus recursos económicos.
Interesante película. Espero que esta reinterpretación haya resultado, cuanto menos, entretenida; sobre todo para los nostálgicos. Y, dado que al cierre de mis artículos suelo resaltar que, como periodista, me limito a hacer preguntas, dejo un interrogante explícito y en crudo: ¿habrán sido muchos los niños que asociaban la palabra Gloria del último verso de nuestro Himno Nacional con el nombre del personaje que mejor amistad traba con Ricky Ricón? Secreto de millennials.
Martín Campos Witcel: Licenciado en Periodismo con honores por la Universidad Siglo 21.
Periodista en “Noticias de 4 a 6” y “Noticias de 6 a 8” en Canal 26.
Temas del momento
Más Leídas
-
1
Las enseñanzas de una tragedia argentina

-
2
“En el mundo de la música existe la discriminación, los prejuicios y el acoso sexual”

-
3
La misión que pudo cambiar el final de la Guerra de Malvinas

-
4
No solo el dólar se quedó sin techo

-
5
No es tan argentino: la verdadera historia del dulce de leche